Por Arturo Volantines
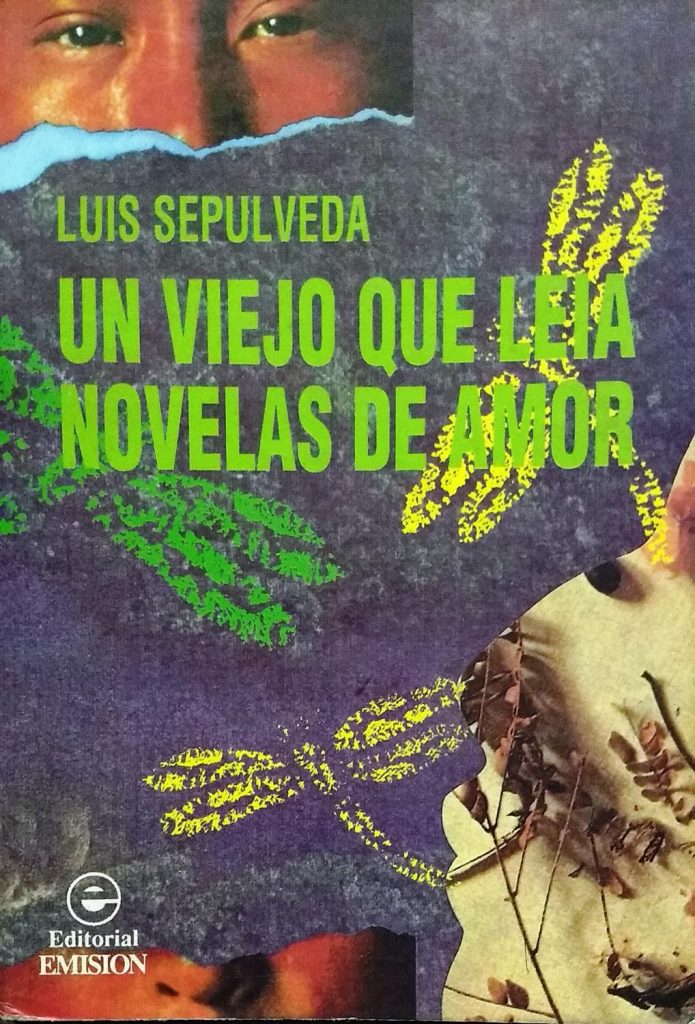
La muerte de Luis Sepúlveda ha sido un golpe tremendo, dentro del ya peso de la pandemia. Lo quise mucho.
En los ’90 fui a la Editorial Emisión. Me encontré en el patio con un alto de libros arrumbados, mojados por la garúa matutina. Eran libros tristes, casi artesanales, de mal aspecto. Pensé: seguro que se trata de otra obra desechable y autoeditada. Mientras esperaba que me atendieran y, para matar el tiempo, tomé un ejemplar. Empecé a leerlo; es tanto, que lo leí completo. Al atenderme, la señorita, me dijo: llévese los que quiera.
Salí de allí. Me costó encontrar un café. Me senté en una mesa roñosa. Y lo volví a leer. Se me iluminó el día. Me dije: este libro va hacer un éxito: El viejo que leía novelas de amor.
Escribí un primer artículo, en esos días del ’90.
Algunos años después, me vino a buscar a la librería Macondo. Era un tipo fascinante, fabulador, entretenido y con pechuga de escritor. El sábado 31 de enero de 2015, vino a la Feria del Libro de La Serena. Me dio un abrazo de oso, sonrió, y me agradeció ese primer disparo. Le presenté uno de sus tantos libros; hablamos largamente. Recordamos a los viejos amigos y a los viejos libros. Y sus andanzas por el viejo mundo. Quedamos de encontrarnos en Europa. Pero eso no será posible. No éramos tan viejos. Descansa en paz, querido hermano.
II
En el pueblo de El Idilio, el doctor Rubicundo Loachamín abastece al viejo Antonio José Bolívar Proaño de novelas que duelen en el corazón. Esta pequeña, sencilla y sensata historia en la selva ecuatoriana, lleva al ovallino Luis Sepúlveda, por sobre el colorismo localista y referencial de la literatura que pasta en la Cordillera de la Costa.
La vida del viejo es un baño en el río de la memoria: una aldea de escasos habitantes de cazadores arrogantes y shuares —jibaros— con animales ancestrales y feroces. Y con un alcalde bienhechor, corrupto, gordo de impuestos y burocracia; usando y abusando de un poder iluminista en un paraje remoto de hábitos y afanes. El alcalde anterior, fue reducido a machetazos y devorado por las hormigas, por descuidado y poco participativo. El viejo anda por la convivencia de la selva alimentándose de carne de mono, Frontera —un alcohol fuertísimo—, camarones y otras abundancias fangosas y exuberantes. El equilibrio ecológico compromete todo el paisaje: a lo que respira en lo vegetal y sentimental.
Es un homenaje cómplice y mágico, como un ramo de flores frescas para el lector concurrente, a que sometiéndose al tráfico de sobrevivir cambia lecturas por horror; inclusive, de lecturas que no entiende totalmente, pero que avizora en la fogata. Un homenaje al sujeto de la cultura que prefiere descascararse leyendo en medio de la barbarie consumista y del atentado ecológico. Es un texto sobre el contexto: un novelista que escarba en su propio corpus delicti, que se lee en el espejo, como ir navegando por los cementerios y encontrarse con su propia tumba.
Para que el alcalde goloso de dominio lo deje leer novelas, el viejo se enfrenta a la bestia que merodea, porque un gringo estrafalario le ha desollado sus críos. Así, el viejo Antonio José Bolívar, se entra a lo más espeso de la selva, para cumplir con un destino común: exterminar lo ya herido, matar lo que se ama del otro, para sostenerse náufrago en la tempestad y despierto: en un mortal mantenimiento.
Con lenguaje preciso —tal vez escueto— alejándose de García Márquez, acercándose a Hemingway, se nos invita a leer sucesos que no son en sí el hilo novelístico, pero que sujetan de la solapa. Y participando de una doble lectura: por un lado, lo que se lee y, por otro, lo que se intuye de lo que no puede leerse. En el contar del agua, va surgiendo un conductor que anota, pero no decae: redondea con escritura corta, afilada y entretenida. El ser de la novela florece en su post mortem, es decir, en su rotación: va haciendo posible su continuidad, donde aparece un sol resucitando la conciencia por el otro y lo otro. Un viejo que leía novelas de amor, es también un aporte editorial de Emisión, primero y, luego, de Tusquets. Se confirma a Sepúlveda con sustancioso arado espiritual. Además, se perfilan con este autor, otros: una nueva y consistente generación de narradores chilenos.
Es cierto que este texto que ahora reposa en mis manos es continuador de la escuela latinoamericana en temática y defectos. Pero, son muchísimas las virtudes. No es barroco, pero tampoco tiene desbordes oníricos. Cuando se descansa de su polvareda escritural, queda en la llanura de la literatura, un jinete tremendamente solvente (La Tarde, agosto, 1992).

